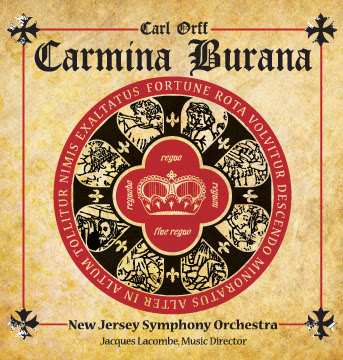Beethoven y la Orquesta Sinfónica Nacional
Comentario sobre la reciente temporada de la Sinfónica Nacional a cargo del nuevo director Weimar Arancibia.
Pablo Mendieta Paz
Con ocasión de un ambicioso y maratónico ciclo dedicado a
las nueve sinfonías de Beethoven -un programa sin precedentes en Bolivia-, fue
posible, a pesar del exiguo lapso de preparación, escuchar a una Orquesta
Sinfónica Nacional renovada, pulcra en el dibujo sonoro, y comprensiva de la
expresión y honda lógica arquitectónica que transmiten las monumentales
sinfonías de Beethoven, valoradas todas, universalmente, como auténtica columna
vertebral de la historia sinfónica.
A grandes rasgos, una Primera
Sinfonía evidentemente influida por Haydn, aunque ya, en ella, Beethoven
procura tomar distancia de la “la superficie de las cosas” que expone aquel
para penetrar en lo más profundo del corazón y misterio de la vida misma; una Tercera Sinfonía, La Heroica, prístina y
elocuente de altas inspiraciones melódicas, fundamenta caracteres de serenidad,
equilibrio psíquico -a pesar de la sordera del músico-, y de clara y sólida
construcción lógica; la Cuarta Sinfonía,
un torrente de doloroso sentimentalismo del compositor (a raíz de su
discapacidad física), pero, no obstante, anunciador del cercano romanticismo;
la Sexta Sinfonía (La Pastoral), un
poema original y deslumbrante con imágenes muy realistas de la naturaleza. Una Séptima Sinfonía que atraviesa mundos de
alegría continua, como una apoteósica danza; y la Novena Sinfonía, todo un majestuoso himno universal.
Propiciador de tan eminente programa fue el flamante
director musical de la orquesta, el maestro Weimar Arancibia, músico que inició
su formación como director asistente del maestro David Händel. Poco después, ya
licenciado en música por la Universidad Católica Boliviana, le fue concedida la
beca Fullbright con el fin de realizar una maestría en dirección orquestal en
Estados Unidos.
Luego Arancibia ganó, en 2013, una audición mediante la cual
la Michigan State University le otorgó una beca completa para continuar con el
doctorado y simultáneamente ser profesor asistente de dirección orquestal en
dicha universidad. Favorecido por estos valiosos antecedentes académicos, el
maestro evidenció todo ese bagaje de alta escuela en este particular ciclo
dedicado a Beethoven.
Si bien todas las sinfonías del genio de Bonn encontraron en
la batuta del maestro Arancibia una certera valoración de todo lo magnífico y
esencial de su música, así como un profundo conocimiento e imagen precisa de
cada una (dirige de memoria), conviene referirse, para dar cuenta de ello y de
su capacidad en alcanzar una concentración espiritual mayor, -esta vez con
mayor hondura- tanto a la Segunda
Sinfonía en re mayor, Opus 36, como a la Quinta Sinfonía en do menor, Opus 67 (Sinfonía del Destino), cuya interpretación, a juicio personal, se
erigió en lo más sobresaliente del ciclo.
La profundidad sentimental de Beethoven, así como su
plenitud de pensamiento transmitidas en el adagio
inicial de la Segunda Sinfonía,
fueron interpretadas por el maestro Arancibia con movimientos flexibles y tan
sobrios como si estuviera dirigiendo únicamente con el oído, es decir
escuchando intensamente lo que ocurría en cada sección orquestal. Siempre
vigilante de cada una de ellas, obtuvo más adelante, en el allegro con brio, una singular transparencia de emisión que le
permitió conjugar colores y planos sonoros muy balanceados.
Estos recursos técnicos hallaron elocuente expresión en el
lenguaje instrumental del larghetto, pues mediante movimientos
persuasivos logró que la atmósfera apacible se sintiera por todo el recinto (el
Centro Sinfónico) como una extendida paz. El maestro Arancibia, notoriamente
apercibido de la fluida vivacidad del scherzo,
marcó la melodía y el ritmo con armoniosas líneas ondulantes; como así lo hizo
hacia el final de la sinfonía, en el allegro
molto, pero con la diferencia de agregar mayor energía al ritmo en pos de
un vivo y desbordante contento de que está imbuido este movimiento.
La grandiosa Quinta
Sinfonía, quizás la más conocida y una de las más apreciadas entre las
obras del genial músico, fue el resultado de un prolongado trabajo creador y de
meditación, así como de innumerables ensayos y tanteos melódicos, armónicos y
rítmicos. La pujanza intelectual y hondamente expresiva que manifiesta
Beethoven en toda la obra, clásica de forma, y romántica por el contenido de
esa forma, abre en músicos y profanos una potente exaltación de ánimo, cuando
no una eclosión de toda suerte de emociones: un universo sonoro nacido de mente
superior.
Como un exabrupto, súbitamente se exterioriza al principio
del allegro con brio, un tema
enérgico y muy simple de cuatro notas, pero cuyo ataque, para un director,
resulta complejo. No obstante, el maestro Arancibia dibujó con la batuta una
figura justa, maciza, asociando unidad matemática y musical, lo cual dio la
tranquilidad necesaria para controlar a la orquesta en el desarrollo de un
lenguaje musical en el que se combinan contrapuntos, imitaciones melódicas o
rítmicas, momentos de cuerdas, momentos de vientos, en solo o en tutti.
El maestro Arancibia, haciendo énfasis en una pulsación de movimiento
lineal y horizontal -al estilo de un Kirill Petrenko-, halló la elocuencia
vital como para que la orquesta, ya en el andante,
se exprese en absoluta consonancia con sus gestos. Tanto el scherzo (allegro), de color romántico,
así como el allegro final, de
vigorosos efectos, fueron ejecutados,
pese a la atmósfera distinta, como ráfagas de fuego en que el diálogo entre
director y orquesta fue fluido y vibrante.
Sin duda que todo el ciclo dedicado a Beethoven fue un
suceso digno de destacar y aplaudir, no solo por tratarse de una iniciativa sin
precedentes, sino porque la Orquesta Sinfónica Nacional recobra el rol
protagónico de elenco principal de la música en nuestro medio. Y ello es
posible por el profesionalismo y excelencia de un joven director como es el
maestro y doctor en música Weimar Arancibia, y de los encumbrados artistas de
la OSN, auténticos paladines del arte guiados por un profesional de categoría
como lo es su director ejecutivo, artístico y concertino Christian Asturizaga.
Vale, por último, enfatizar en el buen trabajo de la Sociedad Coral Boliviana
dirigida por Ana Agramont.