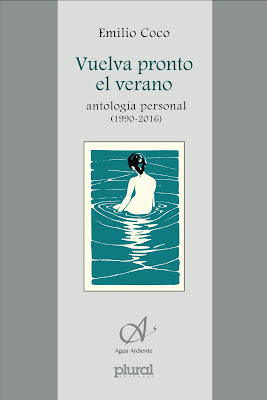Los
precursores (y su estela)
Bolivianos
publicados en el exterior. Prehistoria, historia y presente.
Gabriel
Chávez Casazola
La
pasada semana, LetraSiete publicó un repaso de los libros de autores bolivianos
que publicamos en el exterior en 2016. Me pareció interesante, a propósito,
hacer un recuento y remontarnos a quienes lo consiguieron en tiempos en que no
había internet, redes y ni siquiera viajes en avión. Es decir, hablar de
nuestros precursores y de quienes vinieron después.
Así,
en la primera mitad del siglo XX algunos publicaron en Europa con muy buena
acogida, como Alcides Arguedas, elogiado por Miguel de Unamuno y Amado Nervo; y
Jaime Mendoza, encomiado por Rubén Darío, que lo llamó “el Gorki boliviano”.
Ambos fueron editados por la misma casa en Barcelona: ‘de la Vda. De Tasso’: Pueblo enfermo (1909) y En las tierras del Potosí (1911),
respectivamente. Más tarde vendrían otras ediciones internacionales de
Arguedas, incluyendo sus Obras completas
(1959) en Editorial Aguilar.
En
París fueron publicados, a su vez, Nataniel Aguirre -de manera póstuma, en
Editorial Bourdet, la segunda edición de Juan
de la Rosa (1909)-; Armando Chirveches, en Librería Ollendorff, La candidatura de Rojas (1909); Adela
Zamudio -sus Ráfagas, en la misma
editorial (1913)-; y Adolfo Costa du Rels, que se quedó a vivir y escribir en
Francia, como antes lo había hecho Ricardo Jaimes Freyre en Argentina, donde se
editaron sus principales libros y, póstumamente, su poesía completa en
1944.
En
Chile -donde Gabriel René Moreno vivió y publicó en el siglo XIX- vieron nacer Augusto
Céspedes su Sangre de mestizos en
1936, Abel Alarcón su Era una vez… (1940)
y Óscar Cerruto su Aluvión de fuego
en 1935; varias décadas más tarde -permítasenos un salto- Cerruto fue incluido
en la edición “Periolibros” y su Poesía se
editó en España en 1985 por Ediciones Cultura Hispánica del ICI, que también
publicó la obra poética de Roberto Echazú con el título Morada del olvido (1990).
El boom pasó de largo
Cosa
digna de estudio, en la segunda mitad del siglo XX, cuando los desplazamientos
se hicieron más sencillos y se despertó el interés por la literatura
latinoamericana, en lugar de aumentar el número de bolivianos publicados y
valorados internacionalmente, éste incluso disminuyó. El boom pasó de largo por Bolivia.
Aparte
de algunas ediciones en Buenos Aires, como las de Tirinea (1969) de Jesús Urzagasti; El signo escalonado (1974) y Manchay
Puytu, el amor que quiso ocultar Dios
(1977) de Néstor Taboada Terán y, en poesía, Los ojos abiertos (1967), de Matilde Casazola; así como Morada de Eduardo Mitre, publicada en
Venezuela en Monte Ávila en 1975, pocas pueden enumerarse.
Queda
en la memoria, sí, la edición de la fundacional Historia de la Villa Imperial de Potosí de Bartolomé Arzáns, todo
un hito de Gunnar Mendoza y Lewis Hanke, publicada en la Brown University Press
de EEUU (1965).
Recordemos
también los libros ganadores del Premio Casa de las Américas editados en Cuba
(y por eso, sin circulación fuera de la isla, salvo en posteriores reediciones
en Bolivia): las novelas Los fundadores
del alba, de Renato Prada Oropeza (1969), y Los muertos están cada día más indóciles, del luego olvidado
Fernando Medina Ferrada (1972); año en que también ganó, en poesía, Quiero escribir pero me sale espuma de
Pedro Shimose, quien publicó más tarde varios títulos en España, donde reside
desde su exilio en 1971. El volumen Poemas
(Playor, Madrid, 1988) reúne su poesía escrita entre 1961 y 1985.
Después
de un largo paréntesis, en 1987 ganó el Casa de las Américas la novela, luego
llevada al cine, Jonás y la ballena
rosada, de Wolfango Montes Vanucci, de una temática ruptora en su tiempo; y
finalmente, mucho más cerca nuestro, en 2009, La novela El exilio voluntario, de Claudio Ferrufino-Coqueugniot.
Nuestro siglo
En
este siglo XXI, esa “insularidad mediterránea” de las letras bolivianas comenzó
a llegar a su fin de la mano de las nuevas tecnologías, las redes, la
globalización, los encuentros internacionales, la creación de grandes grupos
editoriales (y su reverso local: de pequeñas editoriales independientes aunque
bien conectadas), pero sobre todo por la calidad y el empuje de un puñado de
autores.
En
narrativa, pienso en dos autores hoy residentes en EEUU: Edmundo Paz Soldán y
Giovanna Rivero, quienes tienen ya un nombre y una obra claramente consolidados
durante las últimas dos décadas. Ambos, al principio desde Bolivia y después
desde el exterior, trabajaron con talento y oficio su literatura y lograron con
méritos propios llegar a los catálogos de las relevantes editoriales. A ellos
se han unido otros escritores como Rodrigo Hasbún, Maximiliano Barrientos,
Liliana Colanzi y Magela Baudoin, todos ellos ya con ediciones en varios
países, consolidando una suerte de generación narrativa de gran
proyección.
En
poesía, Eduardo Mitre es el único boliviano publicado por la codiciada
editorial española Pre-Textos, que ha dado a luz su Obra poética (1965-1998)
y cuatro títulos más recientes; asimismo, la casa editorial Le Cormier, de
Bruselas, ha publicado dos antologías bilingües de su obra.
Siguiendo
su estela y la de Shimose, ahora tenemos obra publicada en el exterior –libros
propios, no hablo de inclusiones en antologías- algunos poetas nacidos a partir
de los años 70, como Benjamín Chávez (en México), Paura Rodríguez Leytón (en
Ecuador), Emma Villazón (en Chile), Paola Senseve (en España) y quien esto
escribe (en España, Argentina, Colombia y Ecuador).
Y
todo esto sin olvidar a escritores de diferentes generaciones anteriores que
han sido editados y son valorados fuera de Bolivia, como Arturo Von Vacano, Nicomedes
Suárez Arauz y Norah Zapata-Prill, de la generación de los años 30 y 40; y de
la generación de 1950, Gary Daher y Homero Carvalho. En la generación de los 60,
encontramos a Vilma Tapia, Moira Bailey, Paola Duchén, Ruth Ana López Calderón;
y en generaciones posteriores Mónica Velásquez, Guillermo Ruiz Plaza y Edson
Hurtado.
Finalmente,
deseo destacar las recuperaciones, en ediciones internacionales, de autores ya
fallecidos, como el cada vez más -y mejor- valorado Jaime Saenz, Blanca
Wiethüchter, y la reciente edición de Pirotecnia
de Hilda Mundy en Chile.
¿Un balance?
Esta
enumeración no pretende ser exhaustiva y tiene, de seguro, varias lagunas (no
incluye todos los libros de crítica ni la dramaturgia, por ejemplo), pero
intenta mostrar que la publicación de libros de bolivianos en otras naciones no
es un fenómeno tan reciente. Pero, a la vez, que salvo en algunas etapas y por
circunstancias a menudo personales, durante el siglo XX fue esporádica y
definitivamente menor en cantidad y alcance en relación a lo sucedido con
literaturas mucho más visibilizadas de otros países latinoamericanos donde
existían y existen políticas de Estado para la difusión de sus autores; y
donde, sobre todo, funcionaban y funcionan editoriales e instituciones
culturales con fuertes y activos vínculos internacionales.
Pero
además, como en todo lo que sucede en la vida, en este reto de publicar fuera
de Bolivia -lo que por sí mismo no quiere decir nada, si no está avalado por la
calidad de la obra- seguramente también hubo y hay mucho de destino, de azar y
de caracteres y cualidades individuales de por medio. Como ha acontecido en el
pasado, sigue sucediendo en nuestro todavía joven siglo y seguirá ocurriendo,
así lo creo, hacia adelante, allí donde espera el lector del futuro que imaginó
James E. Flecker en aquél poema que dice: “No me importa si tiendes puentes
sobre los mares / o si atraviesas sin peligro los cielos crueles. / Como nunca
podré ver tu rostro ni estrechar tu mano / envío mi alma a través del tiempo y
del espacio / para saludarte. Ya comprenderás”.